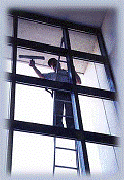De entre los géneros impúdicos en peligros de extinción el que más entrañable me resulta es el de la pornografía rural. Sorprende ver cómo unas rústicas revistas en formato de bolsillo, ramplonas, de vocación fugitiva y con rubias extranjeras de aspecto acamaronado en la portada, siguen prestando un “servicio” – distorsionado, pero sin muchas alternativas – en el ámbito rural.
El “despertar a la sexualidad” (curiosa expresión con la el cura de mi pueblo se refería a los calentones de la adolescencia) aún se lleva a cabo en muchas zonas rurales del tercer mundo de forma desasistida, desamparada y auspiciada casi en exclusiva por la pornografía. A pesar de los riesgos que esta realidad eventualmente aporta a la conducta sexual de los jóvenes, hay otros aspectos que pueden ser analizados, al menos, desde su perspectiva anecdótica.
La primera revista-mala que cayó en mis manos tenía nombre código: Manual de Folklore. Era inevitable que llegara a mis ojos, porque cursé el bachillerato con cupo para foráneos, sólo disponibles en las secciones de repitientes que, por alguna extraña razón, se sentían en la obligación de “abrirme los ojos”. Me dispensará hoy querido lector, abusaré de las comillas porque soy de pueblo y aún me da un poco de pudor llamar a las cosas por su nombre.
Además del agravio comparativo “dimensional”, lo que más me llamó la atención fue que las fotografías en las revistas porno eran un recurso escaso y tenían que ser explotadas al máximo. Por esta razón, solían estar acompañadas de abundante texto e imaginación, al punto que entre distintas entregas, los redactores podían inventar historias completamente diferentes para los mismos protagonistas. Esto daba lugar a que el mismo desconocido llamado Freddy fuera en una entrega fontanero y en otra, un lujurioso profesor de matemáticas.
Pero el ejercicio verdaderamente interesante venía después (como me está costando no hacer que todo lo que escriba tenga un doble sentido). Me refiero al ejercicio de hacer honor a la tradición oral (de contar las historias, quiero decir) y ejercer de cuenta cuentos para tus amigos. Como soy realmente malo en el uso de la palabra, esta labor era casi siempre llevada a cabo por otro amigo con una capacidad especial para la interpretación, que a la postre se graduó con honores de Licenciado en Teología en el seminario.
Contar las historias porno de las revistas tenía dos variantes: En la primera, las contabas con apoyo fotográfico y la función de narrador se limitaba a leer las historias en las revistas e ir mostrando las fotos al grupo que se reunía alrededor. Aunque pueda parecer sencillo, era un poco complejo, porque los diálogos eran torpes, repetitivos y desestimulantes. Vamos, que leer un ¡uy! ¡ay! ¡umm! resultaba algo antinatural. La otra variante, en la que no había revistas pero se inventaban las historias basadas en las mismas, sí que se llegaba al paroxismo de la capacidad narrativa. Si bien la mayoría de las veces eran mentiras que todos nos creíamos sobre mujeres irreales, da igual que se tratase de rubias obscenas o alguna prima anónima de la capital (se conoce que las primas anónimas de la capital tenían fama de liberales), la tensión hormonal nunca estaba ausente. Del tipo de tensión que en otras variantes y en dosis más armónicas nos mantienen atados a una novela de intriga o a una buena película de suspenso.
Es ese aspecto entrañable de la pornografía rural al que hacía referencia. Su propia naturaleza escasa evitaba la tendencia al abuso y a la insensibilización precoz propia de éstos días, a la vez que ejercitaba uno de los componentes de la sexualidad más importantes: La imaginación.