Gaspar intentó disuadirla con argumentos sensatos antes de rendirse y aceptar el encargo. No sólo era extrañamente pronto —a saber dónde estaremos entonces señora— sino demasiado arriesgado: Se trataba de un juguete que se había vendido bien las navidades pasadas y las anteriores a esa, pero debido al gusto tan volátil de los niños, los fabricantes no se fiaban, pues pocos productos resisten bien el paso del tiempo en el despiadado asunto de los deseos infantiles. Firmó la capitulación con más tosquedad que pompa en una libretita azul de espiral oxidado y le aceptó el primer pago a la señora recordándole que no le prometía nada. En absoluto. No lo había hecho nunca, pues era un marchante chapado a la antigua y tenía una reputación que cuidar. Esa actitud le había permitido, entre otras cosas, salir ileso de varios matrimonios frustrados y también le había llevado a decidir, ya en la madurez, sentar la cabeza y concentrarse sólo en dos; aunque únicamente confiaba en Alicia, la más joven, para los asuntos de este género. Las batas de señora, las zapatillas de abuelos, los recortes de tela y los radios de transistores los gestionaba Romelia, su amor de toda la vida.
Alicia llamaba a los mayoristas todos los jueves alternos, en vísperas de la visita de Gaspar a los clientes de esta zona. Los pedidos se iban completando sin muchos contratiempos a medida que se acercaban las navidades y los habituales anuncios de la tele llevaban semanas haciendo salivar a los niños indefensos. Sin embargo, a Gaspar se le había atragantado aquel encargo. En los catálogos de juguetes ya no figuraba; ni siquiera entre las páginas perdidas de los botes de abalorios y los kits de peluquería. Tampoco se dejaba ver en el viejo truco de los jugueteros que recurrían a la nostalgia infantil, y en los catálogos destinados a propaganda insertaban en la sección de los niños de ocho años, algunos juguetes destinados a los de seis. —Vas a tener que hablar con la señora, para que piense en otra cosa —le dijo Alicia al comprobar que a la vuelta de los pedidos aquel juguete figuraba como descatalogado. Pero él, por una extraña razón, se sentía obligado. —Ni que fuera para una hija tuya. —le dijo Romelia una tarde que le habló del asunto.
Aunque era de trato áspero y arrogante, Gaspar buscaba en lo posible limitar los fallos del mercado. Sabía decir que no cuando era no y a mentir lo estrictamente necesario. Pero con aquel pedido cayó en la trampa de alimentar esperanzas con su silencio —incluso las propias—mientras daba a entender que todo marchaba bien cuando recibía el pago de las letras. Comenzó a creerse que era posible encontrar aquel juguete aunque fuera debajo de las piedras. Contactó con todos los mayoristas de la provincia y la capital recibiendo una negativa tras otra. Lo intentó con los estibadores, por si alguno conservaba algún género extraviado con los que por estas fechas redondeaban sus ingresos. Peregrinó por los almacenes del centro en busca de errores en sus existencias; escarbó hasta en los depósitos de los decomisos y fue dejando un rastro de desconcierto en todos los interlocutores con los que habló al despedirse siempre con un nervioso, —si sabes algo, me avisas. En varias ocasiones tuvo que reponerse del golpe de viajar horas siguiendo la pista de alguien que creyó haber visto un producto parecido en el aparador de un pueblo cercano a donde el viento se devuelve, y descubrir, agotado, que no se asemejaba ni al de su propia caja.
En la víspera apenas durmió. Se levantó temprano, sorbió un escaso café, que Alicia aderezó con un sermón sobre el pecado de jugar con la inocencia de los niños, y se puso a esperar una intervención divina. Después del mediodía había logrado encontrar una grieta en el orgullo y se resignó. Cogió un sobre con el dinero que cobró por el juguete y se fue a pie a devolverlo bajo un sopor decembrino desconcertante. No encontró a la señora en casa. Estuvo tres horas de pie en la puerta, achinando los ojos por la solana y limpiándose la conciencia. Cuando ya frustrado se retiraba, doña Carmen, la vecina, se asomó por la ventana. — ¿A quién buscaba? —le preguntó. Gaspar se las arregló para explicarle su cometido y convencerla para que se hiciera cargo de entregarle el sobre a la señora y darle la mala noticia. Dio las gracias, se puso a la orden por cortesía y se marchó.
A unos treinta metros de la puerta de su casa Gaspar empezó a tragar grueso. Pensó en sus problemas de tensión, palpó unos goterones de sudor en la frente y se sintió mudo mientras se obligaba a avanzar por simple hombría. La señora, que lo esperaba de pie en la puerta, se hacía cada vez más grande y entonces, derrotado, decidió no dar explicaciones, pues tampoco las tenía. Sólo la miró y le preguntó, recurriendo de forma desesperada a la arrogancia, lo único seguro en su vida, que era lo que quería. Ella se acercó con calma, lo miró a los ojos, se inclinó bajando la mirada y le susurró algo al oído. Fue un instante. Luego dio las buenas tardes y se retiró sin decir nada más. Gaspar se le quedó mirando mientras el color de su cara se tornaba a un blanco íngrimo como el pellejo de una lapa. Apenas tuvo fuerzas para abrir la puerta mal atrancada y desplomarse en las postrimerías del zaguán, arrastrando la duda de si lo que estaba percibiendo era real, pues creyó haber visto en su angustia a Romelia y Alicia tomándose un café en el salón a los pies de una caja enorme, cuidadosamente envuelta en celofán y rodeada de cinta carmesí.
Le dieron a oler unos vapores de Vaporub para despertarlo y le levantaron el ánimo con un trago de aguardiente cruda mientras le acusaban con profusión y le perdonaban como siempre. Gaspar tuvo que esperar escondido detrás de unos matorrales a que la señora y sus hijos cenaran la Nochebuena, entonces corrió el riesgo de ser visto y dejó la caja enorme debajo del árbol en un descuido de la familia.
Sólo años después, ante la insistencia por separado de Romelia y Alicia, Gaspar terminó contando lo que la señora le había dicho al oído aquel día de Navidad en la que su reputación y la ilusión de una niña había sido salvada por sus mujeres. Bajó la cabeza y dijo con resignación y asombro: —Me pidió que le hiciera un milagro.
Nota del Cartero:
Aprovecho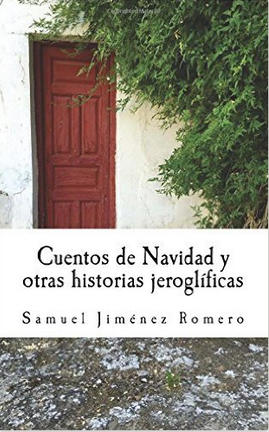 el cuento de este año para recomendarles un libro, hecho con cariño e ilusión, que contiene un compendio de algunos de mis cuentos.
el cuento de este año para recomendarles un libro, hecho con cariño e ilusión, que contiene un compendio de algunos de mis cuentos.
Cuentos de Navidad y Otras Historias Jeroglíficas
Y como siempre, muchas gracias, querido lector, por pasar por aquí.

