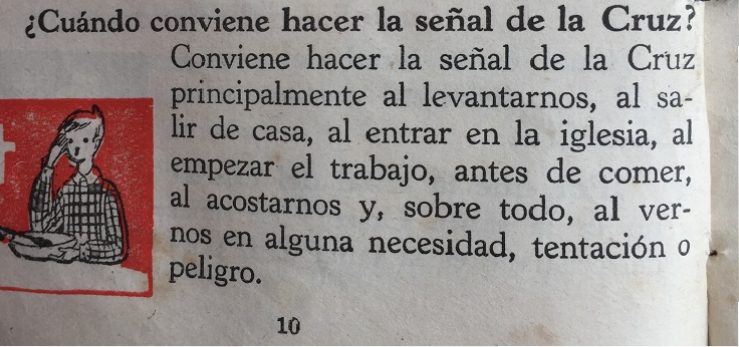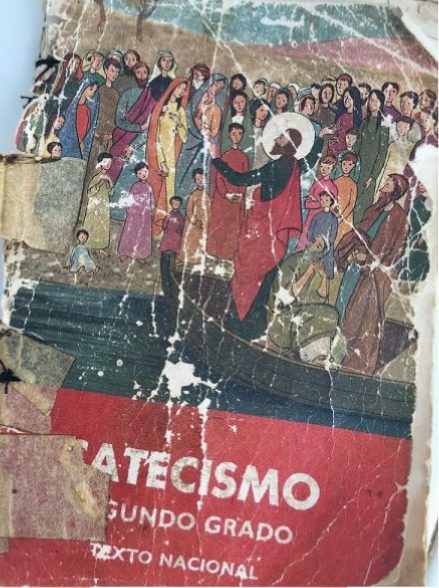 Hice la primera comunión a mediados de los ochentas del siglo pasado en una calurosa iglesia del Caribe. Ya era un poco mayor para la gracia y fue más para quitarme la persecución de las monjas del colegio. Ellas veían como una afrenta mayúscula que un alumno a punto de emigrar saliera al mundo hostil sin el esencial sacramento. Por lo demás, eran bastante tolerantes. Mi madre no me obligaba, pero me dijo que me las arreglara por mi cuenta. Así que me presenté una tarde en la parroquia y le dije al cura que quería hacer la primera comunión. Me dio un catecismo y me dijo que me aprendiera las oraciones y que me incorporara a la catequesis. — ¿Habría alguna forma de librarme de asistir? —le pregunté. Me miró y se rio como lo hacen todos los adultos con los críos que van de autosuficientes. Se tomó su tiempo y entonces, con aquel acentazo gaditano que jamás se quitó de encima, respondió: —Si de aquí al sábado te aprendes el catecismo entero, te libras chaval.
Hice la primera comunión a mediados de los ochentas del siglo pasado en una calurosa iglesia del Caribe. Ya era un poco mayor para la gracia y fue más para quitarme la persecución de las monjas del colegio. Ellas veían como una afrenta mayúscula que un alumno a punto de emigrar saliera al mundo hostil sin el esencial sacramento. Por lo demás, eran bastante tolerantes. Mi madre no me obligaba, pero me dijo que me las arreglara por mi cuenta. Así que me presenté una tarde en la parroquia y le dije al cura que quería hacer la primera comunión. Me dio un catecismo y me dijo que me aprendiera las oraciones y que me incorporara a la catequesis. — ¿Habría alguna forma de librarme de asistir? —le pregunté. Me miró y se rio como lo hacen todos los adultos con los críos que van de autosuficientes. Se tomó su tiempo y entonces, con aquel acentazo gaditano que jamás se quitó de encima, respondió: —Si de aquí al sábado te aprendes el catecismo entero, te libras chaval.
Aquél catecismo había sobrevivido desde su edición de 1958. Contaba con una primera parte donde venían las oraciones básicas y otra, de casi trescientas preguntas breves, que había que memorizar sin preguntar. Dogma sin mucho miramiento. El cura me pasó con doña Juanita, una analfabeta devota para que me preguntara las oraciones. Era la más temida por todos, no sólo por su bigote, sino porque no perdonaba el mínimo error. Estuvo a punto de suspenderme la Salve, porque ella decía “después de este entierro” queriendo decir “destierro” y tuve el atrevimiento de corregirle. Me miró muy feo, me dijo que me daba una última oportunidad y que lo volviera a recitar. Entonces entendí que con la iglesia había topado y dije, con retintín, “entierro”. Así me libré de las clases de catequesis, aunque no de la preparación de la que ya se encargaba directamente el cura. En ella describía las partes de la misa y cerraba con la confesión. Un trance que dejamos para otro día. Total, en cuatro sábados había resuelto un trámite que normalmente tomaba algunos meses. Pero eso, algunos meses.
Ahora, en el siglo XXI las tornas han cambiado. La iglesia ha decidido comenzar el proceso muy temprano y tener a los niños en formación durante tres años, ayudada por un catecismo para pequeños, con muchos dibujos que, a su vez, representa un resumen el Catecismo de la iglesia Católica, un tocho de casi quinientas páginas. No estoy seguro de su eficacia, pienso que es mucho tiempo; suficiente para que los niños se dispersen o se confundan. Pero bueno, ellos sabrán. En nuestra época Dios tomaba otras formas, más cercanas, cotidianas y contundentes, y ciertamente necesitaba menos justificación. Se adoptaba con más sencillez, aunque aquello estuviera lleno de doctrina pura y dura. En resumen: Dios se traía aprendido de casa.
En todo caso, aquella era una obligación. De hecho, en mi pueblo se desconfiaba de los ateos que no habían hecho la primera comunión y se les calificaba de simples flojos antes que rebeldes. El ateo no hace, se hace, porque para no creer se tuvo que haber creído antes. No creer es una desilusión, una emoción.
Todo esto viene a cuento por un encuentro fortuito del verano pasado. Mientras estaba en misa en un recóndito pueblecito del norte de España me topé de repente con una portada trajinada de aquel catecismo de mi infancia y pasé un buen rato hojeándolo. Yo es que le cogí mucho cariño como obra de iniciación a la vida adulta. Con él aprendí muchas palabras arboladas que los mayores vetaban a los pequeños, como lujuria, tentación o injuria; todas muy útiles para el conocimiento interior. También me permitió entender otras cosas más prácticas, como porqué los peloteros se santiguaban antes de batear; especialmente si estaban las bases llenas con dos outs: