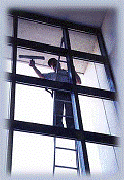Las palabras que más me cuestan pronunciar en inglés son – aparte de aquellas monoconsonánticas – las que terminan con los mismos sonidos de Mountain (moun’tən) y Manhattan (măn-hăt’n, mən). Para que suenen como las pronuncian los narradores de noticias de la CNN, tengo que articular un sonido gutural-oclusivo y retronasal con un leve movimiento del pescuezo. Vamos, que me cuesta.
Tal vez sea un error, pero cuando no se aprende un idioma en la infancia, ya de adulto el cerebro no reconoce como propios ciertos sonidos, así que busca dentro del acervo sonoro de su propio idioma, el que más se parezca a lo que escucha en otro. En general no tengo problemas para hacerme entender en inglés, salvo la timidez – aunque esa también la tengo en castellano – pero cuando me toca pronunciar Mountain, Clinton o Manhattan, se me enreda la lengua. No encontraba un sonido en mi propio idioma que me permitiera modelar a partir de él la pronunciación de esas palabras. Hasta hace unos días, cuando reparé en la pronunciación de las eses “s” terminales de ciertas palabras del castellano en su vertiente Caribeña.
Iba yo por una calle cualquiera del caribe profundo, cuando una sólida mujer de aspecto solidario llamaba a la puerta enrejada de una casita verde con tan potente voz que, fue como una revelación. A la vez que hacía sonar la reja con una moneda, inspiraba una bocanada de aire para soltar, en fuerte, clara e inteligible voz: Señooor Luiiiís, vamos que son las treess.
La “s” al final de esas palabras se torna en algo como el sonido que producirían una “g” y una “n” juntas. Así, Luis suena, Luign, tres suena tregn y pues suena pugn. Esos sonidos que sí se hacer y que dependiendo de mi exposición prolongada al castellano caribeño me salen con asiduidad pasmosa, me han servido de base para acercarme más a ese sonido prohibido que en inglés corresponder a los signos fonéticos “ən”. De momento lo que he hecho es sustituir la “g” por la “t” pero dejando caer la “n” con la cadencia reverberante que usualmente se puede encontrar en los ejecutantes del beatboxing.
Sólo por curiosidad, me gustaría saber cómo se escribe ese sonido en el alfabeto fonético internacional. ¿Algún fonólogo en la audiencia?
Nota del Cartero.
Esta nota está dedicada a Palas Atenea.